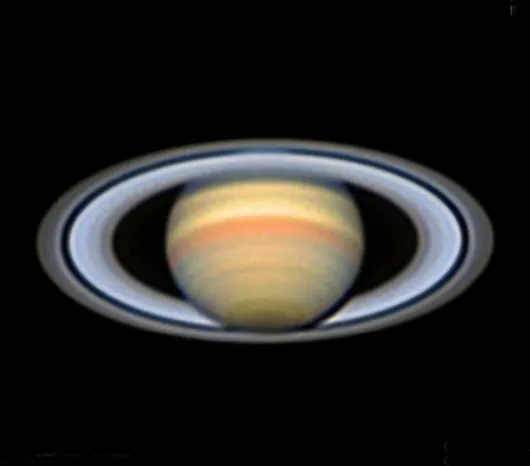Ocho litros de agua diarios, pérdida de peso, cansancio, dolores, sed, mucha sed... y al final una hemorragia que me llevó a Urgencias el 25 de julio de 2006. Tenía 25 años y me encontraba en una fase de la vida de éstas que dices 'todo va bien'. Era un espejismo.
Cuando me ingresaron tenía 450 de azúcar en sangre, niveles altísimos de cuerpos cetónicos en la orina y la maldita hemorragia que me llevó -a Dios gracias-, al hospital. Mi sangre estaba 'envenenada' por el azúcar.
El médico fue muy claro: "Tienes diabetes Mellitus Tipo 1". Se me vino el mundo encima. ¿Cómo podía ser? No hay antecedentes familiares; no me gusta el dulce, nada de nada, ni lo pruebo, ni lo probaba. Lo que hace el desconocimiento.
Las razones eran secundarias. Lo primero era reducir esos niveles de azúcar. Insulina en una vía y glucosa en otra para evitar una hipoglucemia. "Te quedas ingresada". Esa primera noche fue mi peor pesadilla. Me quedé varias veces sin control sobre mi cuerpo, los brazos y piernas no me reaccionaban, no sentía los labios, tenía sudores fríos... ¡Malditas bajadas de azúcar! ¿Esto era lo que me esperaba para el resto de mi vida? No podía ni quería aceptarlo.
Estuve en el hospital tres semanas. Pero lo peor estaba en mi cabeza que era incapaz de aceptar que con sólo 25 años iba a ser una enferma crónica para toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué a mí?
Me hicieron varios estudios y, aunque no había una razón clara del todo, se dio con una. Los casi cuatro años que estuve trabajando de 00.00 horas a 07.00 horas, el descontrol alimenticio, la falta de ejercicio, la escasez de sueño... habían vuelto loco a mi sistema. El páncreas no lo aguantó y pasó factura.
Tuve que aprender a pincharme; tuve que aprender a hacerme controles de azúcar; tuve que aprender qué cantidad de hidratos de carbono tenían 20 gramos de pan y cuántos podía comer; tuve que asimilar que tenía que hacer ejercicio todos los días; tuve que concienciarme de las consecuencias que tendrían para mí cualquier exceso; tuve que aceptar, en definitiva, que era una enferma; tuve que digerir que tenía que vivir. Y confieso: me costó.
Recurrí a profesionales, pero sobre todo a mi familia, a mis padres, al que ahora es mi marido, a mis amigos y a gente que como yo era diabética insulinodependiente. Aprendí a cuidarme, a salir a caminar una hora todos los días, a descansar antes de que el cuerpo te diga basta.
10 años después de aquel 25 de julio vivo muy controlada médicamente con revisiones de azúcar diarias, análisis clínicos cada dos meses, visita al endocrino cada tres...
Tengo una vida completamente normal, a excepción de algún susto provocado por las hipoglucemias. Todo mi cuerpo está conectado a ese azúcar y cuando algo se altera, ya sea alimenticio, físico o emocional, el sistema se resiente y viene el bajón de azúcar y el botón del pánico. No para mí, que en esta década he sabido gestionarlos, sino para los que están a mi alrededor. Ellos son enfermos crónicos pasivos.
Vivo con esta enfermedad, no sobrevivo. Y vivo feliz dentro de las limitaciones que la diabetes me supone. Pocas, la verdad. Es una máxima que me propuse al descubrirla. Me limitaría lo justo y necesario para estar sana, para cuidarme, pero para nada más.
Desde entonces he tenido dos hijos. Dos embarazos, más controlados, pero sin ningún problema, dos partos normales y dos niños sanísimos. No son diabéticos, pero tampoco les gusta el dulce. Trabajo, viajo, entro, salgo... Disfruto de la vida acompañada por el glucómetro, la insulina, el control alimenticio y los análisis. Mis compañeros de viaje. Un viaje, con una mochila más cargada que la de una persona sana, pero igual que la de cualquiera. Soy diabética, sí. Soy una enferma crónica, sí, pero sé vivir.